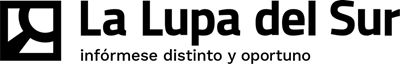Oscar López Reyes
A Boquita, los empleados le huyen más que al chupamedias aquel que duró más de 60 años sin bañarse, ya que cada vez que abre la boca ponzoñosa, ensucia y quema, como el carbón. ¡Ay, Virgen santa!, tampoco lo soportan las ranas ni las cucarachas, porque con su jefe consentido calienta, como el horno de una panadería, hasta a los más serios, laboriosos y calladitos.
Mitad lengualarga y mitad cornudo, Boquita pisa, como un rodillo, todas las alfombras. Por tener un talón más grande que el otro, no se le ve ni un chinchín de seso, y no se lo traga ni el forzudo que se jondea diez litros de leche.
Vestido con ropas de quinta mano, comprada a precios de gangas en mercados de pulgas, no estaba al corriente de que le apodan Boquita, porque no cierra el hocico ni en un instante. De ese órgano muscular movible del b.b. (boquete bucal) brotan cizañas viperinas, sin descansar ni siquiera en el almuerzo. Nadie conoce su nombre verdadero, ya que no le gusta que se lo mencionen. Es el secreto mejor guardado…
Se jacta, vaya, acá lo tiene, con que lo identifiquen como el Gran Asistente y con que supieran que come mucho chocolate y que cuenta con tres asistentes: dos presenciales (un varón y una monjita) y uno virtual, un orgulloso homosexual.
¡Qué bufonada, machos y madamas!
Doblado por los celos, la envidia, las faltas ortográficas y una fatal pronunciación, y para ganar puntos ante el máximo incumbente, el “Gran Asistente” -Boquita- averigua y se percata de todo, y cuando sucede un episodio, proclama, vanidoso, el cliché al que no le haya sustituto: “yo lo dije…”.
Una porción de los empleados asegura que el autodenominado “Gran Asistente” -Boquita- goza de tanta confianza de su jerarca supremo, porque le endulza el alma con sus permanentes alabanzas y aplausos. Y otros porfían que radica en su condición de cuñado, porque es un amigo de viejas travesuras y que esa afectividad se engarza en el partido de Gobierno, en vista de que cuando estaba pasando más calamidades que un catre viejo le dio un chorro de ayudas que le despegaron los piojos.
Desde su escritorio burocrático, Boquita está enterado de todo e identifica a los empleados apenas por el murmullo de sus pasos. Hiriente, cruel y malintencionado, no vacila en preparar expedientes acusatorios, cobijado en chismes y calumnias.
La Biblia nos dota de adagios, con un alto concepto moral, que son utilizables para “juzgáis” a los que sueltan sin control el órgano dental sin huesos: “la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el inferno”.
Boquita lee, con maligna intención, boletines noticiosos y documentos institucionales; los embarra con una pésima caligrafía y le señala a su superior -arrugando la cara- supuestos errores de las reglas gramaticales cometidos por encargados departamentales: en la primera línea falta una coma, en la segunda sobra una S; en la tercera línea X palabra luce derrengada y en la cuarta la cifra es embustera.
Jefe!, ¿qué usted va a hacer…?
En una especie de acción actoral, a su ejecutivo principal mantiene constantemente “bien informado” sobre todo lo que ocurre en el recinto laboral. Y exhibe la manía de contarle las cosas al revés, para causar daños y -como una metralleta oral- le echa leña al fuego a cualquier capricho: Fulano hoy llegó caminando torcido, como si se lo llevara el viento, porque se ha tomado más de 100 copas demás; El Socio todos los días se duerme en la oficina, y ronca más que un perro bulldog, y Mengana se desplaza cada vez con más movimientos sensuales, para ocultar un aparato que se puso en el trasero.
Con los labios colmados de liviandad, en su célebre desenfreno verbal, Boquita sazona con delirio las aventuras cotidianas: Perenceja está embarazada, y nadie ha descubierto de quién; a El Compinche lo viven sacando de los actos sociales empresariales, por meterse a ellos sin invitación, y El Guitarrita sólo invita a su casa a los ricos y altos funcionarios, en el júbilo de una relación amorosa que es una olla de grillos.
Del mismo modo, con la raja labial mojada y congestionada, le refiere que El Indiscreto fue abucheado en un popular restaurante por proclamar, muy orondo, que es hijo de un narcotraficante, y Zutano le corta la vista a todo el que le cae mal; piensa como un bebecito, y por eso enamora a las esposas de sus jefes, así que no se atreva usted a convidarlo a su santo hogar.
Sigue, sin peluca en la filípica del reproche y en el hilo amparador: “Oh, Señor, líbrame de los impíos; protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados, y todos los días fomentan la guerra. Afilan su lengua, cual lengua de serpiente; ¡veneno de víbora hay en sus labios!”.
Súbitamente -los anteriores pasajes echan frutos-, servidores de todas las áreas de la organización se saturan de rabia y encaraman contra la impertinencia: en los buzones, pasillos, en la cocina y los baños arrojan caricaturas y hojas sueltas, con los calificativos tóxico, vulgar, grosero, malandro y villano. También, a escondidas, en los ascensores y paredes colocan muñecos con su rostro y le mandan, en cajas de regalos, medias rotas, pipi y cacá.
Las sátiras, parodias y el jolgorio ajan al mandante de más alto rango -por permisivo- y, para no seguir desgastando su autoridad y acabar perdiendo un ojo, tuvo que cancelar -en contra de su voluntad- a Boquita.
Boquita, como un chismoso hasta en la sopa, incita a que lo juzguen en el Tribunal Supremo Divino, sentado en el sillón tallado con filosas piedras provenientes de un infernal arrecife de Lucifer, frente a jueces ancianos, en una audiencia en la que estuvieron todos sus agraviados. Acusación en el Sanedrín: deleitarse en la pasión más certera, en una obra aborrecible.
Al término de ese juicio público, por todas las veces que vejó, ha sido sentenciado a ser despellejado con el desprecio de sus congéneres; a que pida perdón por sus satánicas actuaciones y a ser recluido en las llamadas de los predios del castigo eterno, para que comprenda que los picos soberbios se caen a pedazos y encarrilan hacia la ruina.
En el interior y las afueras del pueblo entre los más versados se duplica el decir de que la necedad emerge, rotundamente, como una trampa fatigosa y angustiosa, que enseña a pensar con madurez, a proceder sin el apetito voraz de hacer maldad, y exhortan a prestar atención a la Tercera Ley del matemático, físico y astrónomo inglés, Sir Isaac Newton, sobre el principio de acción/reacción, y el refrán popular de que “cada cual cosecha lo que siembra”.
Como refuerzo, los menos sabios acotan con insistencia que el que acosa y atosiga, desparramando impiedad, “seáis juzgados”, y recoge sanción, en la yema de empujones y desgarrones, que se encorvan como escarmiento entre el sol y la sombra. Y -¡hurra!- no podrá, como rechoncho peludo, ser bendecido sacramentalmente.
Al sufrir tantas molestias y decepciones, a Boquita se le metió un zumbido por los oídos, se le encogieron los músculos, la voz se le acortó, se puso más pequeño, perdió el equilibrio – y saltó como un maco-; olvidó a sus deudores y en una destartalada yola, empujada por remos, se trasladó a una islita.
Como en ese solitario y abandonado sumidero insular no pudo alojar a su pretendido amor romántico, intentó casarse con una elefanta –que le tiró dos patadas-, pidió socorro a San Agustín para que le ayudara a pasar los últimos días de su vida en un palacio presidencial.
¡No, qué va! Al este santo no complacerlo se jondeó, por la rabia, una jarra de agua fría y se le congeló la panza. En ese momento decidió subir, como un azaroso pájaro cantor, hacia la gloria, abombando el ombligo, fuera de la camisa, un rato como un loro con ladridos de perros realengos, y en otro con el hocico largo de un acuático delfín.
En el vergel paradisíaco, los buenos corazones lo echaron, en nombre del alma de Dios, a un pozo que mana brasas de fuego, y desde donde se oyó el último cuchicheo de cuerdas vocales totalmente desnutridas y malolientes, en la penumbra de ultratumba.