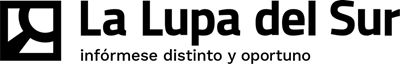Oscar López Reyes
Oasis que rezume mi existir,
lámpara en mi travesía,
Andrea Reyes aromatiza con rosas de ternura
y enternece mi alma, como un himno de esperanzas.
 En el rayar de cada alba,
En el rayar de cada alba,
todos los meses,
todos los años
y en todas las fechas progenitoras,
recuerdo con más aliento,
en el soplo de vientos primaverales,
su mirada, su sonrisa, sus gestos
y su amor filial.
En el Edén hoy Día de las Madres,
a su lado hermosean las amapolas
y las aves entonan y repican el campanario,
como heraldos que atesoran claveles
en el remanso paradisíaco
y el polen de la estancia más sagrada.
Reina pura y sencilla en su trato espontáneo,
el cauce materno entreabrió su corazón para
prodigar amor desde el rincón de su hogar,
su más preciada chimenea, su única playa
de risotadas, de agitación discreta y
fantasías señoriales.
Ella fue tranquila
en su amistad de hermandad,
solidaria en la fragancia de su generosidad
y sierva, desprendida y adormecida
en el montecillo de sus seres amados.
Impartiendo la bendición,
mi madre a sus proles llenó de cariño apasionado,
y a sus padres y consanguíneos
se entregó con vehemencia desbordada,
incondicional cual duende sin guarnición.
Andrea caminó por la tierra empinada
en la lealtad y ofrendando obras menudas y
de bien, visajes que sembró en sus crías
y sus allegados.
Pero, ¡Ay!, se cortaron las alas del tiempo,
en un mediodía en que el horizonte se tiñó de gris,
en la grieta de un dolor penetrado
en las fibras más hondas de mi ser.
En el lloro, sobre sus mejillas se posó
el beso más cálido
y el abrazo más prolongado
de los surcos de mi ventanal.
Y las imágenes grabadas en mi mente
regresaron a la Iglesia apostólica y romana,
aquella tardecita de mi bautizo
por un cura españolizado y un obediente clerical.
Anocheció y amaneció.
Y antes del meridiano con un Sol
cargado de resplandor,
las flores y cánticos del evangelio
bañaron de candor devoto el camposanto,
fecundizado con el advenimiento de una matrona
de paladares santificados.
Desde el 1 de junio de 2005, descansa de la bulla
y tormentos que acamparon en su cuerpo,
en el ocaso terrenal.
Y reposa glorificada por el Nuevo Rebaño de Jesucristo,
llorada por sus hijos y queridos
en el templo de la resignación.
En los sollozos de ese día se escurrió
su bondad y destelló su comportamiento
de dama especial, en hojas arbóreas:
¡Estupenda! ¡perfecta!
Como ángel guardián sabemos,
madre mía, que nos protege
con tu corazón limpio y tu camisón con aura
en los palpitares más solemnes,
en las fiestas y en otros carruajes.
En este Día de las Madres,
tus hijos evocamos, con mimo,
los filamentos de tu abnegación,
con otro botijo de lágrimas
como un rocío para alimentar las paredes
de la bóveda de tu eternidad,
donde duerme
en el más absoluto enmudecimiento.
Hoy ni nunca tú no estarás ausente,
madre mía;
estarás como invitada soberana
en cada conversación,
en cada composición lírica
y en tu lápida.