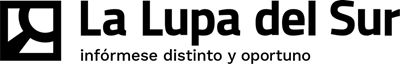Oscar López Reyes
Entreabrir los ojos, trepado yo en un camastro en el interior de una casucha de yaguas en una loma de un accidentado alto relieve, acariciado por una densa neblina, ducha como una delicia en el remanso de la ignorancia más sublime y divina. Y cerrarlos en el crepúsculo, escuchando cocuyos con sus notas melodiosas, nada como un halo y una sirena de añoranzas perennes.
Las remembranzas de Chene, y el revivir del husmear del aroma de cafetales en los destellos de copos blancos, y el volar cantarino de aves sacudiendo sus alas, nos naufraga en la nostalgia y convida a volver adulto -aunque sea en una pasada sin lágrimas- a esa campiña y a esos días sin desvelos ni destapes.
Chene se recuesta a 12 kilómetros de Enriquillo, y este municipio a 48 kilómetros del casco urbano de Barahona. Esa comunidad rural de la montaña del Bahoruco está a una altura de más de 17 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de entre 14 y 16 grados celsius luce que el sustantivo masculino Chene fue adquirido durante la Era de Francia (1795-1809).
Entre1960 y 1962, en este paraje había unas 20 viviendas dispersas, y no existía una escuela pública, un centro médico, una sola instalación para el pasatiempo, luz eléctrica ni un río cercano, por lo que el agua para beber y otros quehaceres había que sacarla de pozos, en latas con sogas.
Un solo devoto o piadoso -con o sin pandero- no se arrodilló nunca en un Altar, porque brilló por su ausencia, a pedir el perdón de los pecados y a santificarse. Ningún loco rumió, ni anduvo con un rulo en la cabeza. Era probable que si un habitante viera una pantalla de televisión en acción, saliera huyendo despavorido.
Temprano en la mañana, con una sillita en la mano yo salía de un ranchito de yaguas (alquilado al señor Tinino), donde mi padre Ernesto López –La Guázara- tenía una tiendecita de ropas y zapatos, en la cual la gran mayoría de compradores eran haitianos que se arrimaban desde arrinconados asentamientos colindantes. Estaba enclavado, orgullosamente, en la vereda de los aromáticos cafetales, que relajaban las membranas olfativas.
Unos 12 o 14 niños recibíamos clases debajo de un frondoso árbol, en una finca de café vigilada por el señor Pérez y su mujer Ramona. El profesor Ruddy se esmeraba en la instrucción a los alumnos del Kindergarten, pero en mi caso aplicaba una lección superior, porque un año antes el profesor Aurelino Luperón (a los traviesos les halaba las orejas o les apretaba los hombros) me había enseñado a leer y escribir en una escuela oficial de Barahona. Luego avancé en un centro educativo privado localizado a pocos metros de la desaparecida fortaleza del Ejército, en Enriquillo.
Los comentarios de los párvulos de 8 y 9 años en el breve recreo eran relativos a los bailes de ga-gá, avivados la noche anterior por nacionales haitianos que bajaban desde parajes cercanos, y las novedades en el mercado los días de peleas de plumíferos en La Gallera, en ese tiempo una preferida entretención cuasi deportiva.
La docencia se suspendía cuando había mucho frío o llovía a cántaros, por el lodazal y la caída de caños de agua desde fecundas hojarascas. Teníamos que esperar dos y tres días para que el fangal cediera, y volviéramos a clases.
Corretear, retozar y jinetear se esculpían como esparcimientos infanto-juveniles antes de que oscureciera, en una serranía serpenteada por cuestas y desfiladeros en forma de gargantas, donde lo que más se veían eran las gallinas hacia sus madrigueras y se oían los pajarillos a escondidas.
Por lo regular, cada dos y tres días subían camionetas con mercaderías para las “bodegas”, y regresaban llenas de sacos de café. Una vez corrió la voz de que en una de ellas había llegado un sacristán, que ningún pequeñín pudo presenciar ni entender que se trataba del cuidador de los ornamentos del culto de una iglesia.
En las noches nos alumbrábamos con lamparillas de gas, reforzada la luz con las alargadas luciérnagas pardas y negras (o “gusanos de alambre”) que despedían una aguda iluminación azulada. Además de matar mosquitos con las manos, en ocasiones hasta el interior de la casucha de yaguas penetraba el zumbido de los aviones que surcaban arriba de laderas y en una vastedad marítima, que de día se divisaba a lo lejos.
Las correrías discurrían por pedregosas barrancas y terrenos planos plantados de cafetos de baja altura, en cuyos ramales colgaban rozagantes hojas verdes y rojas, que contenían granos. Las rojas o maduras eran despegadas con las manos – yo las cosechaba como un ocio- y echadas en canastos de tejas.
Los granos luego eran esparcidos en explanadas de cemento para ser secados por los rayos solares. A esas placitas los chiquillos nos tirábamos a brincar placenteramente, aprovechando las ausencias de sus cuidadores. Con la llegada de estos, poníamos pies en polvorosa.
La más emocionante diversión fue la yegua de mi progenitor Ernesto, que aireó como una equinoterapia. Montaba ese domesticado y amigable caballito sin utilizar el serón, y disfrutaba con su relincho, y así también en el instante en que levantaba sus cortas orejas y su cola. Galopaba en una enana distancia, preguntando por qué no tenía anteojeras y sus dientes eran tan grandes.
A corta edad, la parte superior de mi brazo izquierdo quedó sellada con una cicatriz redonda, dejada por una vacuna que contra la viruela o la difteria me inyectaron integrantes de un equipo del Ministerio de Salud Pública en mi natal Barahona.
Al arribar a Chene los enfermeros, no me valió mostrar –como una advertencia- la señal de secuela por la inmunización. Doña Leyda no le hizo caso a ese ignorante imberbe y tan pronto su hijo Chago, mi amiguito, fue inoculado, enmudeció perpetuamente, sin nunca saberse, a ciencia cierta, qué provocó el percance.
En poco tiempo, Chago cerró los ojos eternamente, y fue inhumado en un terreno colindante. Este fue el primer sepelio al que asistí, apenado porque Doña Leyda no me prestó atención, aunque sí a los miembros del personal de Salud Pública.
Desde Enriquillo, mi padre subía, en compañía de su esposa Andrea y sus tres hijos Oscar, Miriam y Jorge, a Chene, en el período de cosecha y recolección de café. Descendíamos en “tiempo muerto”, en el que la venta de mercancías se reducía a cero. En el pueblo, cada domingo nos dábamos un baño de cristiandad en la Iglesia Santa Ana, especialmente con la lectura del libro de Isaías, que centelleaba como una candileja.
Sentado en los bancos del templo revivía a Chene, cuando el cura articulaba que “Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas”. Y miraba a mi madre Andrea cuando refería: “Dichoso tú, querido apóstol Andrés, que tuviste la dicha de ser el primero de los apóstoles en encontrar a Jesús”.
El 3 de diciembre de 1963, a mi pabellón auricular penetró la noticia más impactante durante los tres años que estuve en Enriquillo: la muerte del guerrillero del Movimiento Revolucionario 14 de Junio Pedro Emerson Mota Galarza (Chacún), nada más que en el Pozo de Los Lindos, en Chene, en un movimiento insurreccional. El acaecimiento se esparció por los cuatro costados de Enriquillo, sus residentes se recogieron y el pueblo se encogió.
En la deshabitada y tupida vegetación del “Pozo de Los Lindos”, en Chene, el 28 de noviembre se sublevaron 13 militantes del Frente Francisco del Rosario Sánchez, conjuntamente con frentes guerrilleros del 14 de Junio de otras montañas, encabezados por Manuel Aurelio Tavarez Justo (Manolo), como respuesta al golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963.
Con apenas 21 años de edad, Mota Galarza, directivo del 14 de Junio en Enriquillo, fungía como vigilante cuando fue sorprendido y abatido por ráfagas de ametralladoras provenientes de agentes de las Fuerzas Armadas, por lo que no logró disparar con el fusil que portaba.
Cuando el reporte del episodio se diseminó por el pueblo, me describieron la figura corporal de Mota Galarza, y el espacio físico que ocupaba en la glorieta del Parque de Enriquillo, como integrante de la Banda de Música Municipal. Lo recordé ligeramente, porque cada domingo asistía a sus conciertos. Fue enterrado donde lo acribillaron miembros de las Fuerzas Armadas, y dos meses después su cadáver fue exhumado con honores en el cementerio municipal, ceremonia que no pude presenciar porque ya había regresado a Barahona.
El más apreciado recuerdo y homenaje a Pedro Emerson Mota Galarza (Chacún) fue que el Parque Central de Enriquillo haya sido designado con su nombre, por resolución del Ayuntamiento local. ¡Honor a quien lo merece!.
Si hoy vuelvo a Chene, visitaré el Pozo de Los Lindos. Seguro que el frío se habrá apagado y la comarca expandido: no es un paraje, sino una sección. Veré por lo menos una escuela. Y no encontraré al profesor Ruddy, tampoco al señor Pérez ni a su mujer Ramona, al señor Tinino, a Doña Leyda, a mis progenitores Ernesto y Andrea, ni a otros contemporáneos, pues ellos estarán junto Chago en un edén anónimo parecido a Chene. Yo llegaré a esta antigua morada como un sobreviviente encapotado de melancolías, evocando sus memorias, observando el paisaje risueño y diciendo: lo que el tiempo se llevó…!
Autor Periodista-mercadólogo, escritor y artículista de El Nacional,
Ex Presidente del Colegio Dominicano de Periodistas