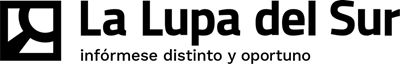Santiago Alba Rico
La pandemia se inscribe en un horizonte de normalidad que ya había transitado por cinco novedades históricas: descorporización, globalización, desdemocratización, precolapso ecológico y confinamiento tecnológico. Pero mientras que otras «plagas», como las guerras, nos resultan familiares –e inclusive alimentan la creatividad y la épica–, el covid-19 es mucho menos familiar, y ya no recordamos las viejas pestes, mientras que la imposibilidad de construir un relato común nos deja políticamente inermes.
Todo lo irracional es normal
Formulemos un presupuesto de partida: al contrario de lo que pretendía la metafísica de Hegel, no todo lo real es racional ni todo lo racional es real. Esto, en cualquier caso, no representa un problema. Lo que sí es un problema es el hecho de que, por inercias radicalmente antropológicas, antes de toda manipulación y de toda intervención política, lo real comparece siempre ante nuestros ojos como normal. Por «real» entiendo aquí «lo que ocurre», «lo que acaece», «lo que aparece en el mundo». Todo lo que ocurre –incluso lo que juzgamos irracional– es normal, se inscribe desde el principio –o casi– en lo que Walter Benjamin llamaba «aura de la costumbre». Es normal que un avión vuele y normal también que tenga un accidente; es normal la democracia y normal el golpe de Estado; es normal que el agua salga del grifo y normal tener que ir a buscarla con un cubo a diez kilómetros de casa. La implacable normalidad de los acontecimientos tiene tres efectos políticamente inquietantes. El primero es que la actividad de pensar, por muy humana que se nos antoje, constituye una excepción antropológica: lo normal no invita a ser pensado y, por lo tanto, vivir y pensar son dos dimensiones paralelas que raramente se cruzan. En este sentido, digamos de pasada, la dificultad de Adolf Eichmann para «pensar», fuente de su rutinaria criminalidad, según la caracterización de Hannah Arendt, se debía a que el régimen nazi y el exterminio de judíos le parecían, precisamente, «normales». De esta primera consecuencia se deriva otra muy evidente, y es que ni defendemos la normalidad ni nos defendemos de ella, por lo que lo normal es que las clases medias –que son las clases que proporcionan la media antropológica de nuestras sociedades– no defiendan, por ejemplo, la democracia mientras se mantiene en pie, ni se defiendan de la dictadura cuando esta la echa por tierra. No se está en el mundo, no importa qué forma tenga ni cuán hostil o favorable se nos presente, por una decisión, sino «por costumbre». En cuanto a la tercera consecuencia, en fin, tiene que ver con la dificultad para imaginar un destino común en términos de Humanidad, algo que siempre fue difícil, pero que en el actual «realismo capitalista» (Mark Fisher) se parece ya a una clausura de la imaginación; más allá de nuestra casa, nuestra familia, nuestra tierra, está Twitter, pero no el «género humano», instancia abstracta que no podemos sentir amenazada. Lo normal, por tanto, es no pensar, no defenderse y no imaginar; en condiciones capitalistas la normalidad se vuelve, por añadidura, no solo más normal que nunca, sino asimismo más peligrosa e interactiva. En condiciones capitalistas, no se puede ya «ser normal» –digamos– sin contribuir más o menos a derretir el Ártico.
Esta implacable normalidad de los acontecimientos humanos explica en parte la rápida normalización en nuestras vidas de la pandemia de covid-19 y de las medidas tomadas contra ella (mascarilla, distancia de seguridad, confinamiento, etc.). Al mismo tiempo y paradójicamente, el hecho de que se haya producido en un marco neoliberal global ha determinado ese realísimo efecto sorpresa que sacudió por un momento la gelatina de nuestra cotidianidad. Cuando hablo de «nuestra» me refiero a esa «clase media global» que comparte un imaginario cultural, tecnológico y mercantil. Lo que quiero decir es que la pandemia, al derribar o al menos debilitar ese marco, ha debilitado también la normalidad, inscribiendo sus amenazas, por primera vez, en «el aura de la novedad», que es siempre la del descubrimiento traumático de lo realmente real. Antes de normalizar la pandemia y las medidas tomadas contra ella, por un minuto –por un segundo– quedamos desprotegidos y sentimos la tentación de pensar, defendernos e imaginar otro mundo. La normalidad capitalista, como veremos, no contemplaba, ni estructural ni subjetivamente, este tipo de amenazas. No contemplaba –más radicalmente– la posibilidad de que el «eslabón débil» de la cadena fuera el cuerpo mismo. El segundo presupuesto de partida, indisociable del primero, es el siguiente: así como el trueno de la tormenta en medio de la noche nos recuerda la antigüedad del mundo, la pandemia nos recuerda la antigüedad de las sociedades humanas. Pero nos la recuerda en condiciones nuevas. Así que se impone una pregunta: ¿qué hay de antiguo y qué hay de nuevo en esta situación?
¿Qué hay de antiguo?
Si algo nos ha sorprendido de la pandemia es precisamente el retorno de esa «cosa» tan antigua que, como la historia misma, creíamos haber dejado atrás: la peste. Desde el Neolítico, con la generalización de la guerra y la domesticación animal, las sociedades humanas han sido regularmente volteadas por epidemias infecciosas, resultado y umbral de transformaciones epocales. Pensemos en las más conocidas: la de Atenas durante la Guerra del Peloponeso; la que azotó, en el siglo v, el imperio de Justiniano; la peste negra que en torno de 1300 mató a 80% de la población europea; la de Milán en 1630 y la de Londres en 1665; la llamada gripe española que acabó con la vida de 50 millones de personas en todo el mundo tras la Primera Guerra Mundial; o pensemos, según el elocuente título de la obra de Jared Diamond (Armas, gérmenes y acero, 1997) en la devastación que los castellanos llevaron a América en forma de bacterias y virus desconocidos para los indígenas. Así que, con la pandemia de covid-19, retorna la historia misma y con ella, ciertos atavismos defensivos reveladores de una continuidad histórica y social que también habíamos olvidado.
¿Qué hay de antiguo? En primer lugar, la comparecencia del cuerpo como amenaza; es decir, esta idea terrible de que nuestros cuerpos y los de los otros son peligrosos en sí mismos, que se dan y reciben la muerte –o al menos el dolor y el mal– mediante los gestos más sencillos. En definitiva, la experiencia empírica del contagio, que inscribe la desconfianza en el hecho elemental de la existencia; y que es, por lo tanto, el contrapunto de ese rasgo de confianza elemental que, a través también del cuerpo, reproduce la vida misma: la maternidad. Resulta interesante señalar que esta experiencia del cuerpo como amenaza (la idea negativa del «contagio», que deja de ser simple «contacto», según su raíz etimológica, para devenir «contacto mortal») señala uno de esos rarísimos casos en que las creencias populares, en el campo nosológico, han sido más sabias y atinadas que las tesis de la medicina. Los atenienses, durante la famosa peste de Atenas de 430 a.C., descrita por Tucídides y Lucrecio, ya intuían que los cuerpos eran vectores de difusión de la enfermedad. Sin embargo, Hipócrates hablaba de «miasmas» y Lucrecio del «aire» como causa de la infección. Mientras intuitivamente se tomaban medidas muy parecidas a las de hoy, la medicina siguió ignorando el concepto de contagio o menospreciando su valor, y ello hasta mediados del siglo xvi, cuando Girolamo Fracastoro escribió su libro Del contagio, oponiéndose a la tradición científica de su época, que siguió en todo caso vigente mucho tiempo más. En 1665, durante la peste de Londres, aún estaba en discusión. Todos improvisaban medidas, a veces muy crueles, como si la peste fuera contagiosa, pero los médicos insistían en atribuir la difusión del mal al «ambiente». Solo entre 1782 y 1880 se estableció definitivamente la teoría de los gérmenes. A partir de ese momento, frente a las epidemias, un inédito enlace nupcial entre Estado y ciencia impuso la práctica del llamado «cordón sanitario», trasladado luego, de manera peligrosa, a la vida política para definir espacios de exterioridad antagónica con los que, como con los virus, no se puede dialogar ni negociar.
Muy antigua es también la búsqueda de chivos expiatorios como forma de racionalizar la amenaza del contagio. Frente a la insoportable idea de la contingencia, los humanos hemos preferido siempre la «mala voluntad», que tiene la ventaja de introducir un orden o un plan en el despliegue de la adversidad y de reconocer nuestra existencia individual como algo más que un alboroto de átomos: como objeto concreto de –dirá un personaje de Benito Pérez Galdós con ocasión de la epidemia de cólera de 1834– un «mal querer». No olvidemos, en todo caso, que originalmente «epidémico» se utilizaba para referirse a aquel que residía en un lugar del que no era nativo; «epidémico» era, en efecto, el cuerpo extranjero, lo que quizás explica que el furor popular atribuyera a menudo estos «malos quereres» a la presencia de un extraño o forastero, o de quienes, como los judíos, eran tratados como tales. Todas las calamidades, en fin, reclaman un «farmacós» –causa y remedio– en el que localizar la fuente del mal y cuya eliminación garantiza la salvación. Cada sociedad, en cada época y territorio, ha buscado uno a la medida de sus conflictos propios. En Atenas se eligió a los espartanos, que habrían envenenado el agua; en 1347, por supuesto, a los judíos; en 1834 se señaló en Madrid a los frailes, pero en Filipinas a los ingleses y en Francia a la policía. Las historias locales explican la orientación de la cólera popular y del sacrificio reparador. En todos los casos, los pobres y los campesinos, extramuros de la ciudad, aparecen, si no como responsables primeros, sí como vehículos privilegiados de contagio. En estas crisis, las mujeres, al contrario, parecen rehabilitarse momentáneamente como sanadoras, de manera que se acude en busca de salvación a la «bruja», a quien en tiempos normales se perseguía. Salvo en España, donde la derecha acusó a las feministas de haber propagado el covid-19 durante la celebración del 8 de marzo de 2020.Muy antigua también es, por fin, la esperanza de que la crisis sirva para la regeneración individual y social: es la pandemia como kairos u oportunidad en orden a una transformación radical del universo, a una renormalización, en otro raíl, de la experiencia común. Fijémonos, por ejemplo, en esta reflexión de Daniel Defoe, a finales del siglo xvii, en su famoso Diario del año de la peste:
los hombres, si supiesen que su muerte está cerca, rápidamente se reconciliarían. Es nuestra seguridad en la vida lo que nos induce a rechazar lejos de nosotros tales cosas, y a ella hay que atribuir las disensiones, los rencores obstinados, los prejuicios, la falta de caridad y la falta de unión cristiana. Otro año más de peste pondría fin a todos los desacuerdos. La visión de una muerte próxima, o de un mal que lleva en sí la amenaza de muerte, libraría a nuestro humor de los malos gérmenes, borraría las animosidades que existen entre nosotros y nos llevaría a ver las cosas con otros ojos.
Si no somos solidarios ni empáticos, si reñimos y guerreamos es, pues, porque nos sentimos protegidos de todo mal; y es el descubrimiento repentino de la fragilidad lo que nos revela la humanidad común y renueva nuestros vínculos con el otro; y ello hasta el punto de que –se nos ocurre– bastaría que la peste prolongase sus hachazos un año más para que una nueva sociedad, más justa y caritativa, surgiese de sus cenizas. Como sabemos, estas tres «antigüedades» han estado presentes en la pandemia de covid-19: retornó el contagio a una sociedad –como veremos– dominada por la comunicación, que es su contrario; se buscaron chivos expiatorios acordes con la época, unos más clásicos –así los chinos o los inmigrantes, ese exterior que antaño representaban los campesinos– y otros más estructurales, relacionados con el poder de estructuras abstractas difíciles de asir y, por eso mismo, muy amenazadoras; y se activó, asociada a la epifanía de la Muerte y la Fragilidad, una esperanza casi religiosa en una alternativa cultural, si no económica, al neoliberalismo y su erosión de los vínculos antropológicos. En algunos países occidentales –como los de la Unión Europea o los Estados Unidos de Joe Biden– se tomaron algunas medidas orientadas a proteger a las clases medias, pero los límites de esta esperanza se revelaron del modo más áspero y realista en la negativa de las grandes potencias a liberar las patentes de las vacunas o sencillamente a desarrollar sus propias vacunas. La pandemia obligaba a remiendos muchas veces electoralistas, pero ofrecía más que nada un nuevo kairos empresarial, sobre todo a los Big Pharma.
La pansindemia
Estas antigüedades, sin embargo, refractaban en unas condiciones históricas completamente nuevas, en nada parecidas a las de la gripe española de 1918. La pandemia, en efecto, se inscribía en un horizonte de normalidad presidido por cinco novedades históricas: descorporización, globalización, desdemocratización, precolapso ecológico y confinamiento tecnológico. Diremos algo brevemente de todas ellas, no sin antes recordar que todas estas novedades, reunidas a modo de gavilla o enjambre inextricable, permiten describir la crisis sanitaria en un marco más amplio y, si se quiere, holístico: lo que Richard Horton, siguiendo a Merryll Singer, llamó en octubre de 2020, en un artículo publicado en The Lancet, «sindemia», para describir no el fenómeno estrictamente médico de la comorbilidad, sino el entrelazamiento propio de esta civilización –desigualdad económica, discriminación cultural, explotación industrial de la naturaleza, concentración urbana– en el que había cobrado vida el virus y que aseguraba su difusión, al mismo tiempo que las condiciones sociales de su nacimiento e incidencia. El médico y epidemiólogo italiano Ernesto Burgio se atreve a ir más allá para calificar la crisis actual de «pansindemia», la primera de la historia, de la que no se podrá salir, obviamente, mediante soluciones médicas milagrosas y puntuales (como las vacunas). Contra las ilusiones de una ciencia mercantilizada que habría generado la certeza de terapias personalizadas infalibles, Burgio recupera los conceptos de biocenosis y patocenosis para recordar que, del mismo modo que la naturaleza se reproduce en equilibrio dinámico, también existe un equilibrio en el ámbito biomédico entre las diversas enfermedades, de manera –digamos– que no se puede eliminar una sin introducir otra o sin que, alterado el equilibrio, se abra una nueva brecha nosológica en nuestra relación con la naturaleza. O por decirlo de otra manera: no se puede superar un límite natural sin encoger las perspectivas de supervivencia de la especie; no se puede mejorar la vida cotidiana sin empeorar las condiciones antropológicas de la humanidad; no se puede alargar la vida sin quitarle dignidad. Hace cuatro décadas, el teólogo y sociólogo Iván Illich forjó el concepto de iatrogenia para referirse a las enfermedades producidas por la institución médica o, mejor dicho, por el proceso creciente de medicalización de nuestras sociedades. No se trata de decir que es la medicina, cuyos progresos son indudables, la que produce las enfermedades –como en la denuncia hilarante de Molière–, sino de recordar que una medicina ancilar del capitalismo no solo seleccionará interesadamente sus campos de investigación, sino que contribuirá a opacar el lecho pansindémico en el que se ve obligada a intervenir, generando de paso la ilusión de que una pastilla o una vacuna permiten dejar atrás todas las crisis, subjetivas o colectivas. Como bien aclara Horton al final del mencionado artículo de The Lancet:
La crisis económica que avanza hacia nosotros no se resolverá con un fármaco ni con una vacuna. Se necesita nada menos que un avivamiento nacional. Acercarse al covid-19 como una sindemia invitará a una visión más amplia, que abarque la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente. Ver el covid-19 solo como una pandemia excluye un prospecto tan amplio pero necesario.
¿Qué hay de nuevo?
Si aceptamos, pues, que la difusión del covid-19 constituye una sindemia y, aún más, una pansindemia, es necesario analizar la normalidad compleja en la que surgió; es decir, todas esas «novedades» que constituían la normalidad de nuestra vida antes de la pandemia. Esto obliga, de entrada, a tratar la emergencia y difusión del virus como un problema económico, sí, pero también como un problema de «civilización», y ello a partir de dos constataciones: la fragilidad común dentro de un sistema que nos había prometido la inmortalidad individual y la dificultad para resolver la contradicción movimiento/inmovilidad. En un libro de 1995, Las reglas del caos, me ocupaba yo de la oposición contagio/comunicación en el marco de una sociedad –la capitalista consumista– que caracterizaba entonces como de «cuarentena estructural», asociando este rubro a la ilusoria emancipación del cuerpo que ha acompañado la sustitución del valor de uso por el valor de cambio y que se ha reflejado en técnicas higiénicas, deportivas, publicitarias, quirúrgicas, orientadas todas ellas a separar, si se quiere, los cuerpos de la vida; o los cuerpos de la propiocepción. El verdadero problema de cualquier poder hegemónico ha sido siempre el de decidir quién se mueve y quién no; la decisión, pues, sobre la movilidad de los cuerpos. Ahora bien, esta decisión implica, más allá, la de decidir quién tiene cuerpo y quién no, pues el que se mueve –y tanto más cuanto más aumenta la velocidad– parece tener menos cuerpo que el que no se mueve. Toda condena a prisión es una condena a estar aprisionado en el propio cuerpo. El capitalismo, en definitiva, ha tenido que resolver el dilema movilidad/inmovilidad en un marco de dependencia respecto de algunos cuerpos cuya importancia nuclear había que negar y de otros cuya descorporización era la condición misma de la obtención de beneficios. Quiero decir que el capitalismo es un sistema que exige desde sus entrañas movilidad, velocidad y aumento de los intercambios, distribución universal de mercancías, globalización y financiarización de la economía. Al mismo tiempo, es un sistema que se basa, material y subjetivamente, en el concepto de seguridad. Esta paradoja el capitalismo la ha resuelto médica y tecnológicamente. Ha ido sustituyendo el «contagio» –el con-tacto– por la comunicación –el comparto de información– en un orden de cuarentena estructural en el que las mercancías circulan sin usarse y los cuerpos se cruzan sin tocarse. Esta solución, obviamente, sanciona y reproduce una desigualdad de partida. Bajo el capitalismo altamente tecnologizado y consumista, quienes se mueven y, por tanto, carecen de cuerpo son los turistas, los consumidores, los usuarios de las redes y, ahora, los trabajadores telemáticos; los que no se mueven y, en consecuencia, están atrapados en su cuerpo son los muertos, los ancianos, los enfermos, los migrantes, los refugiados y, por supuesto, los terroristas, con su sempiterna bomba atada al pecho. Frente a la inmovilidad sagrada del mikado japonés, hierático en su trono, cuyo cuerpo enfático se reverenciaba, en las sociedades capitalistas el cuerpo solo puede aparecer como negativo y amenazador, despreciado y peligroso: obstáculo para la velocidad y para la salud. Mientras la cuarentena estructural funcionaba, las urbes occidentales vivían con placer su ausencia de cuerpo recurriendo a vallas, muros y celdas donde encerraban los cuerpos fuera de su vista. Ahora bien, la explosión –pues así se vivió, pese a las mil advertencias previas– de la pandemia nos reinstaló brutalmente a todos en el cuerpo, en este cuerpo extranjero y negativo, concebido como amenaza amenazada: amenaza para los otros y para el capitalismo, el cual depende de ellos, y amenazado por los otros y por el capitalismo, que pretende negar de nuevo su presencia o, al menos, hacer una nueva selección. Esta nueva selección –quién tiene cuerpo y quién no– tiene que ver ahora con la tecnología, a través de la cual –a la espera del colapso– se refuerzan las desigualdades: durante la pandemia, quienes trabajaban con sus cuerpos estaban literalmente expuestos a morir, mientras que quienes trabajaban telemáticamente tenían muchas más posibilidades de conservar la vida. Sea como fuere, la pandemia llega ya a un mundo, como digo, de cuarentena estructural, en el que las nuevas tecnologías habían resuelto el dilema movilidad/inmovilidad a través del confinamiento tecnológico. Antes de ser confinados en casa por la pandemia, estábamos confinados ya en nuestras tablets, nuestros iphones y nuestras redes: nuestros cuerpos podían coger el metro, barrer la oficina o reunirse en el bar –e incluso viajar a Australia– mientras permanecían inmóviles en sus pantallas. Este confinamiento tecnológico, agravado durante la pandemia, no tiene vuelta atrás; o no la tiene en los planes de los gestores chapuceros del capitalismo, que siguen pensando en un retorno a la normalidad con algunos parches económicos, médicos y tecnológicos. Durante la pandemia, la «proletarización del ocio» de la que hablaba Bernard Stiegler se ha extendido tanto como la «telematización del trabajo». Los cuerpos, tras su fulgurante y prometedora reaparición, han quedado de nuevo reprimidos o, más radicalmente, forcluidos.
Inseparable de esta forclusión mercantil y tecnológica de los cuerpos, el mundo de antes de la pandemia vivía en una situación de precolapso ecológico como consecuencia, entre otros factores, de la presión industrial sobre la naturaleza, inseparable a su vez de la emergencia de nuevos virus. Como bien explica Rob Wallace en su ya clásico Grandes granjas, grandes gripes (2016), el capitalismo ha convertido la naturaleza misma en un laboratorio, de manera que, más allá de teorías de la conspiración, puede decirse que, de algún modo, el covid-19 ha sido fabricado por el ser humano, pero dentro de los cuerpos de las gallinas y los cerdos. Ninguna vacuna aplicada a los humanos puede resolver este problema.
El mundo anterior al covid-19, en fin, era un mundo caracterizado por la desdemocratización. Digo desdemocratización porque los regímenes autoritarios son tan antiguos como el hierro y el trigo. Lo que sí era nuevo era la precaria y desigual democratización del planeta, cuya normalidad, como hecho o como aspiración, aceptaron las clases medias globales entre 1945 y 2011. Como sabemos, hemos asistido a distintos modelos de gestión de la pandemia –el biopolítico chino, el neoliberal de Donald Trump o Jair Bolsonaro, el socialdemócrata de la ue–, pero en un contexto global de clara radicalización social negativa; es decir, de desconfianza creciente en las instituciones y de desplazamiento del voto conservador hacia la ultraderecha. La crisis de la pandemia y las medidas tomadas contra ella han hecho aceptables, por un lado, recortes de derechos civiles en nombre de la salud; por otro lado, han agravado el desprestigio institucional, frente al cual las alternativas rebeldes han adoptado formas inesperadas: desde el negacionismo y el movimiento antivacunas hasta el terraplanismo, esta paradójica rebeldía antisistema no se puede despachar con desprecio o como un simple refugio oportunista del neofascismo. Más allá de un análisis sociológico que la longitud de este artículo no permite, es indudable que la democracia no sale reforzada de la pandemia y sí, en cambio, expresiones de rebelión colindantes con el empirismo protofascista y la superstición conspiracionista, a las que, de algún modo, da la razón la gestión institucional –médica, política y económica– de la crisis. De cómo se combinan políticamente en la pansindemia todos estos factores da buena medida, por ejemplo, el asalto el pasado 10 de octubre a la Confederación General Italiana del Trabajo (cgil, por sus siglas en italiano) por parte de neonazis que participaban en Roma en una manifestación ideológicamente transversal contra el pasaporte sanitario impuesto por las autoridades a los trabajadores italianos.
Gestión de la pansindemia
Hace unos meses, acababa un artículo sobre la investigación y distribución de las vacunas (un invento objetivamente beneficioso) recordando que si el capitalismo es una pansindemia va a seguir produciendo sin parar virus y pandemias; y va a seguir produciendo, también sin parar, vacunas y medicamentos. Pero una pansindemia no se soluciona suministrando pastillas a sus responsables y sus víctimas. La diferencia entre una crisis y un colapso –como se refleja, por ejemplo, en la Biblia– es que el colapso se presenta en forma de «plagas» encadenadas; la nosocenosis y la iatrogenia aceleran los desajustes en un circuito cerrado: en estos dos últimos años hemos visto, en lo anecdótico, cómo un solo barco, el Ever Given, obstruía el canal de Suez y paralizaba el comercio mundial, recordándonos –como la pandemia– nuestro anclaje terrestre o, si se quiere, nuestra dependencia del espacio; y asistimos ahora, en un tono más trágico, a una crisis energética sin precedentes, con escasez de petróleo, de gas, de plásticos, de los llamados «minerales raros» de los que dependen los microchips o semiconductores en los que se sostiene la economía mundial. El covid-19 es solo un síntoma de una pansindemia a la que le estallan de pronto todas las costuras. Ahora bien, el problema es justamente que el colapso llega a un mundo sin «exterior»: si la humanidad puede ser destruida y el individuo entero, con su tiempo de ocio, ha sido interiorizado en el sistema, no hay «afuera» al que huir. Nos encontramos –lo he dicho otras veces– ante una crisis histórica sin precedentes, caracterizada por la imposibilidad de los bárbaros, que tantas veces han asegurado la renovación trágica del mundo. Nuestros bárbaros son hoy las pandemias, las catástrofes climáticas, los accidentes, que ni son ni tienen «sujeto». Estas «plagas» de apariencia autónoma hacen muy difícil localizar un responsable, lo que facilita las teorías de la conspiración, que sirven de manera lenitiva para convertir en relato comprensible una estructura inasible. Y hacen muy difícil construir un sujeto de intervención política, es decir, un relato de combate colectivo. La pansindemia no es una guerra. Estábamos familiarizados con las guerras; y las guerras permitían la intervención, incluso la épica. La pansindemia es mucho menos familiar que una guerra y no permite ningún tipo de intervención activa, individual o común, en el nivel de la ciudadanía. Esta imposibilidad de construir un relato común, ni siquiera parcial, nos deja completamente inermes en términos políticos. Así que gestionar un horizonte de epidemias y catástrofes climáticas –de «plagas» bíblicas– va a ser mucho más complicado que gestionar un horizonte de terrorismo planetario, aunque la epidemia y la catástrofe están reemplazando al terrorismo (igual que el islamismo sustituyó al comunismo) como pretexto e instrumento de gobernanza iliberal. Ese es el mundo que nos espera, salvo que la imaginación de una naturaleza sin humanidad lleve al convencimiento de que la normalidad es la víspera del colapso, un horizonte no lejano que –excepto a los cuatro libertarios megalómanos que están convencidos de poder huir a Marte– no conviene tampoco a nuestras clases dirigentes. Que, en todo caso, siguen empeñadas en parchear la normalidad.
Fuente: https://www.nuso.org/articulo/Pansindemia-normalidad/
Tomado de Rebelión